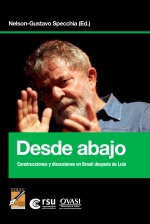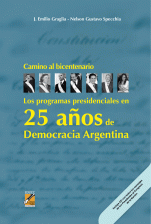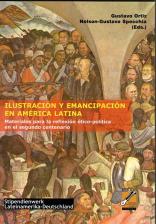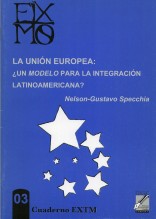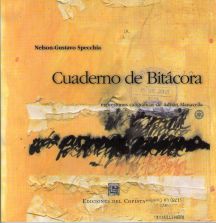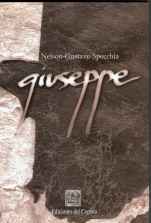Assad, herido y acorralado
por Nelson Gustavo Specchia
.
.
Uno de los lugares comunes de la literatura de caza mayor, sostiene que pocas cosas encarnan más peligro que una gran bestia herida, a la que se le han bloqueado las vías de escape. En ese momento, un tigre, por ejemplo, se convierte en una perfecta máquina asesina. Es muy difícil en estos días no apelar a ese símil al analizar el callejón sin salida en el que, en un retroceso y en un asilamiento creciente, el régimen sirio de Bachar al Assad se ha ido encerrando.
Y la violencia de la represión gubernamental ya acusa esos golpes a la desesperada. La Unión Europea ha inmovilizado los dineros del clan gobernante colocados en los bancos de sus países miembros, y ha incluido en listas negras a casi todos los personajes relevantes del régimen. Menos explícitamente, pero con el mismo resultado, los países árabes de la región han cerrado las puertas a una posible salida del grupo hacia un exilio dorado. A pesar de que siguen colocando trabas a nuevas sanciones globales o a iniciativas de fuerza con participación multilateral, ni Rusia ni China admitirían tampoco a las principales cabezas del clan de los Al Assad para brindarles guarida. Al callejón del aislamiento sólo le quedan dos débiles ventanucos: Irán y Líbano; pero sería muy difícil que los gobernantes sirios optaran por alguno de estos dos países para establecer una nueva residencia tras el abandono del poder, porque en ninguno de los dos tendrían garantías suficientes de un futuro sin persecuciones. En el vecino del Sur, los largos años de subsidios de Al Assad al Hezbollah le aseguran la fidelidad del partido-milicia, pero el resto del mosaico libanés los odia visceralmente; y su laicismo modernista tampoco cuaja demasiado con la teocracia de los chiítas iraníes. Por lo demás, tanto Mahmmoud Ahmadinejad como los líderes del Hezbollah quedaron atrapados en sus contradicciones respecto de las revoluciones de la “primavera árabe”: apoyaron todos los alzamientos contra las tiranías en el Magreb y en Oriente Medio, mientras éstos se dirigían contra regímenes afines a Occidente (Túnez, Egipto, Marruecos, Bahrein e inclusive Libia), pero decretaron el inmediato fin de su apoyo cuando la “primavera árabe” llegó a las costas del acorralado tigre sirio.
El extremo aislamiento de los Al Assad, y las heridas ya insalvables que los alzamientos populares y la resistencia de la oposición política siria les han asestado, sólo habilitan la consideración de dos escenarios de corto plazo: una negociación que les permite abandonar el poder con las garantías suficientes, o la guerra. Y mientras esta alternativa termina de tomar forma, las calles de Damasco se siguen cubriendo de sangre, cada día más brutalmente.
ENTRE DOS FUEGOS
Como en todos los procesos políticos con resolución violenta, la principal víctima es la población civil; tanto de Damasco, Deráa, Hama, Homs y otras ciudades, como de las áreas rurales consideradas por el régimen como “focos de oposición”. La metodología represiva ordenada por Bachar el Assad, sin prácticamente ningún atenuante ni discriminación, fue horadando inclusive la obediencia al interior de las fuerzas armadas, que desde hace semanas viven un continuo desgranamiento y huída de efectivos, que comenzó cuando los uniformados se negaron a disparar a sangre fría a campesinos que huían de la represión oficial cruzando la frontera con Turquía. Estos soldados y oficiales desertores han sido cooptados por el liderazgo de la oposición política clandestina, y junto con voluntarios civiles, se han organizado en el denominado Ejército Libre de Siria, al que se le calculan ya varios centenares de efectivos y que –como se vivió con los rebeldes de Bengazi en Libia- constituye el germen de la oposición armada al hasta ahora incuestionado monopolio estatal.
Pero esta situación vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca sobre la seguridad de la población civil, que ahora no sólo sufre los embates de las fuerzas regulares, sino que se ve aprisionada entre dos fuegos, entre las fuerzas de seguridad oficiales y un ejército rebelde que en las últimas horas se ha armado de valor como para –inclusive- atacar a un cuartel del ejército sirio. La osadía de los rebeldes se acrecentó a partir de esta semana, cuando el lunes ultimaron en una emboscada a 34 militares gubernamentales en Deráa, el mismo día que entre los opositores se contaron más de cincuenta muertes por la represión oficial.
La Liga Árabe, una organización fundada por Siria –y que ha recibido una parte sustancial de su financiamiento de las prebendas de los Al Assad- decidió esta semana también despegarse de uno de sus miembro más conspicuos, y lo hizo alegando la fragilidad de la protección a los civiles y las mentiras de Bachar. El presidente se había comprometido el 2 de noviembre, frente a los embajadores de la Liga Árabe, a retirar las tropas de las ciudades y aflojar la represión. Sin embargo, desde principios de mes la violencia de las fuerzas del Estado no ha hecho sino aumentar, y se calculan más de tres centenares de muertes desde entonces; si así fuese, los muertos desde el inicio de la revuelta siria, hace nueve meses, ya serían cerca de 4.000. La Liga pide ahora que Damasco permita la entrada de una fuerza civil de 500 observadores, miembros de ONG’s de derechos humanos, para proteger a la población civil de los embates entre las fuerzas regulares y el Ejército Libre de Siria.
Pero es difícil que la organización regional, que –además- nunca se ha destacado por su eficiencia, obtenga la autorización del gobierno. La expulsión de Siria de su seno ha enfurecido a Bachar al Assad, que ha mandado a sus acólitos a asaltar las sedes diplomáticas de Marruecos, Qatar, y de los Emiratos Árabes Unidos, y no deberían descartarse otros ataques a las embajadas de más países miembros de la Liga. El clan es consciente de que el apoyo de la Liga Árabe en las Naciones Unidas fue decisivo para la aprobación de la resolución multilateral que habilitó el cierre del espacio aéreo de Libia, y la entrada de la OTAN en apoyo a los rebeldes, que finalmente terminó inclinando la balanza de la guerra contra Muhammar el Khaddafi. Bachar y sus hermanos se deben estar preguntando cuánto tiempo falta para que la Liga Árabe haga lo mismo con ellos.
LA OPCIÓN TURCA
El asalto a las embajadas por parte de los partidarios del régimen, y el ataque al cuartel por parte de los insurgentes del Ejército Libre de Siria, ha llevado al canciller ruso, Seguei Lavrov, a calificar la situación interna como un escenario de “guerra civil”. Esta situación, sumada a las cada vez más sólidas posibilidades de una guerra con participación internacional, vuelve a colocar en el centro de atención la opción de una intervención de buenos oficios del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
Turquía ha puesto de manifiesto reiteradamente sus anhelos de liderazgo regional, y desde el estallido de la “primavera árabe” las gestiones del líder del partido islamista moderado AKP han aumentado en su dinamismo. Erdogan ha roto con la ortodoxia inflexible de Benjamín Netanyahu en Israel, después de tantos años de alianza estratégica entre ambos; ha prestado especial atención a la situación de la Franja de Gaza (los barcos solidarios con los palestinos, interceptado por las tropas judías de élite, navegaron con bandera turca); ha estado presente en Túnez, en Egipto, y aterrizó en Trípoli para celebrar la victoria sobre Khaddafi, al mismo tiempo que Nicolas Sarkozy y David Cameron. Ante la posibilidad de que el caos de los acorralados tigres de Al Assad termine siendo aprovechado por el iraní Ahmadinejad –o el rey Abdullah de Arabia Saudita, la otra potencia regional- Erdogan vuelve a mostrar su predisposición de intervenir protagónicamente en una salida negociada a la crisis siria.
Mientras el régimen de Damasco fue una apuesta segura, el gobierno turco no tuvo problemas de hacer negocios con los Al Assad. Luego, cuando comenzaron a estallar las protestas, Erdogan intentó convencer al clan de introducir reformas urgentes. Pero ante su inflexibilidad, esta semana el turco escenificó su ruptura: dijo que ya no podía confiar en Bachar, porque es un mentiroso que pasará a la historia como uno de esos líderes que se alimentan de sangre, y anunció que aplicará sanciones unilaterales, especialmente un embargo de armas y de petróleo.
Si Erdogan lo logra, puede terminar forzando el cambio de postura de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aumentando la presión diplomática internacional, y abriendo, al mismo tiempo, una ventana de oportunidad –desde el interior del Islam- para que el tigre herido de los Al Assad pueda escapar. Esa es una alternativa, quizá la última. La otra, es la guerra.
.
.
[Hoy Día Córdoba – Periscopio – Magazine – viernes 18 de noviembre de 2011]
.
.
Twitter: @nspecchia
.