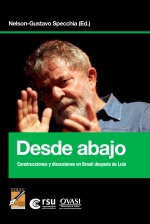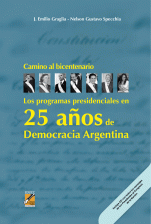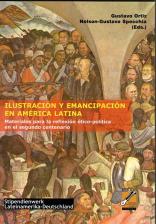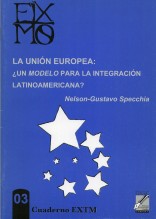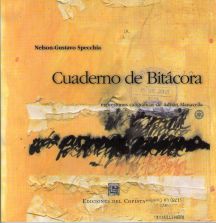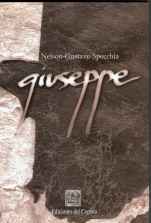Túnez, el suave aterrizaje del Islam
por Nelson Gustavo Specchia
.
.
La pequeña república magrebí de Túnez vuelve a ponerse al frente de los procesos de cambio que vienen moviendo las estructuras políticas del Norte de África y de Oriente Medio, en lo que ya conocemos todos como la “primavera árabe”. En las recientes elecciones, convocadas para conformar una asamblea constituyente que provea al Estado, por primera vez desde su independencia de Francia en 1956, de una Constitución democrática, han vencido claramente las corrientes islamistas. El interrogante que abre este resultado es si con él también Túnez viene a marcar una tendencia en el rumbo de la región.
Porque en Túnez comenzó todo, y no porque la acumulación de corruptelas y equívocos que las dictaduras árabes del Magreb –apoyadas sustantivamente por Occidente- hubieran tenido en este pequeño país de la costa sur del Mediterráneo unas condiciones diferenciales. Quizás solamente la gota que rebalsó el vaso de la paciencia cayó en Túnez, y una vez que el derrame se inició ya fue imparable. Esa gota, dolorosa, fue la radical protesta del joven ingeniero informático –y eventual vendedor callejero de frutas- Mohammed Bouazizi, que el 17 de diciembre del año pasado, ante la brutalidad policial que había destrozado el carrito con que intentaba ganarse la vida después de haberlo intentado todo, en un mercado laboral cerrado a cal y canto y en una sociedad sin horizontes de cambio ninguno, se prendió fuego. Su rebeldía desesperada rebalsó los diques que contenían tantas situaciones similares, en el entorno de un sistema político feudalizado, donde a la “dictadura blanda” de los treinta años de Habib Bourguiba, le había sucedido la dictadura más extrema, familiar y cleptocrática de Zine el Abidine ben Ali y su mujer, Leila Trabelsi.
Las masas tomando las calles, románticamente designaron “revolución de los jazmines” a sus protestas, pero la fuerza real que manifestaban empujó a Ben Ali a subirse a un avión (su esposa Leila lo llenó, previsoramente, de una tonelada y media de oro) y partir hacia el exilio en Arabia Saudita. Entonces comenzó el contagio: Egipto, Yemen, Bahrein, los rebeldes de Libia, los opositores monárquicos de Marruecos. Túnez había marcado el comienzo, y nadie está seguro de marcar todavía el final.
EL FANTASMA RELIGIOSO
En el discurso de auto justificación de los dictadores que la “primavera árabe” está barriendo, siempre ocupó un lugar importante el considerarse a sí mismos como la última barrera frente al fundamentalismo islámico. Había corrupción, apenas unos barnices de democracia y violaciones a los derechos humanos en sus regímenes, pero todo eso era un precio módico que había que pagar para impedir el mayor de todos los males: que los partidos religiosos llegasen al poder, y con ellos la imposición de la “sharia” (la regulación de las conductas sociales mediante los preceptos coránicos) hacia el interior de las sociedades, y la más que probable enemistad con los países occidentales (con la consecuente suspensión de las exportaciones de hidrocarburos hacia ellos) como principal consecuencia externa.
El argumento de “freno del islamismo radical” comenzó a debilitarse hace ya tiempo, a medida que se conocían detalles sobre el complejo entramado de agrupaciones en que se dividía el Islam político, que el simplismo intencionado de las dictaduras había intentado meter en la misma bolsa. Y también con el resultado de algunas experiencias de partidos islámicos no radicales en el poder, principalmente con el AKP de Recep Tayyip Erdogan y Abdullah Gull en Turquía.
Ahora, en ese universo aparece el islamismo moderado del tunecino En Nahda (El Renacimiento), y arrasa en las elecciones a la convención constituyente, en lo que puede ser una nueva señal del rumbo de los sistemas políticos saneados tras las revueltas de la “primavera árabe”.
CLAVES DE UN RENACIMIENTO
Bajo el régimen de Ben Ali, y como parte de aquel discurso de auto justificación al que acabo de aludir, todo lo que oliese a islamismo estaba proscripto y prohibido. Los principales dirigentes de esos sectores, por lo tanto, llevaban décadas en el exilio, y no había ninguna estructura –no sólo ningún partido político, tampoco ninguna organización no gubernamental- sobre la cual apoyarse para plantear una alternativa. O sea que el nombre del partido tunecino hace referencia concreta a un volver a nacer, a un surgimiento desde la nada, tras casi sesenta años de laicismo obligatorio. Sin embargo, en apenas nueve meses, el movimiento En Nahda ha conseguido estructurar un nuevo discurso, que combina dosis de tradicionalismo con otras de modernidad, y lo ha articulado en una clave de mesura –sin convocatorias a revanchismos ni venganzas- que ha dado en la tecla y empujado a un apoyo social mayoritario.
En las elecciones a la constituyente del pasado 23 de octubre, En Nahda se alzó con el 41,47 por ciento de los votos totales, prácticamente la mitad del padrón, y a casi un 30 por ciento de distancia de la segunda fuerza, el partido Congreso para la República, de centro izquierda. Así, en la futura Asamblea Constituyente, que tendrá 217 escaños, los islamistas de En Nahda ocuparán 90 lugares; el Congreso para la República tendrá 30 asientos; y Ettakatol, la tercera fuerza más votada, 21 escaños.
Y aquí parece haber otro elemento que da una pauta del nuevo comportamiento del electorado: además de la sorpresa de la clara mayoría de En Nahda, las principales fuerzas de oposición son partidos que no hicieron campaña contra el islamismo. En cambio, la oposición tradicional, que sigue repitiendo el viejo argumento de que no hay islamismo moderado posible, y que hay que parar a los religiosos de cualquier manera, porque detrás de ellos vendrán los barbudos a lo talibán y la imposición de la “sharia”, fueron censurados por el voto popular. Las dos principales agrupaciones del frentismo anti islamista, el Partido Democrático Progresista (17 escaños), y el Polo Democrático (5 escaños), han sufrido un castigo en las urnas.
Además de la contundente victoria en las opciones políticas generales –esto es, sobre el rumbo y las formas que debería adoptar el Estado a partir de ahora- los islamistas de En Nahda han demostrado su inserción en todos los estratos sociales, y su llegada a los diferentes agregados geográficos, lo que también termina con el preconcepto de que las ciudades –donde se concentran los sectores más educados de la población- eran laicistas, y que la adhesión a opciones políticas vinculadas a la religión estaba relegada a las zonas rurales, más pobres, tradicionalistas y conservadoras. En Nahda, por el contrario, fue el partido más votado en todas las circunscripciones electorales, incluyendo algunas de la ciudad de Túnez, la cosmopolita capital, que se consideraba el terreno político de la oposición socialdemócrata laica.
Que un partido que proclama claramente su adscripción islámica haya sido la opción elegida por los sectores progresistas, en detrimento de las fuerzas usuales de la centro izquierda, tiene mucho que ver con las maneras en que En Nahda articuló su discurso, en el espacio de poco más de medio año. El hecho de que haya aceptado sin restricciones la imposición de paridad de género en las listas electorales, las referencias permanentes al “modelo turco”; las posturas conciliadoras con los sectores que estuvieron más cerca del régimen de Ben Ali; la seguridad de que el modelo de desarrollo y de que la economía de mercado no serán cuestionados; y una manifiesta relación de cooperación con Occidente; han terminado por alejar el fantasma de los barbudos a lo talibán, y de convencer a la mayoría de tunecinos que la coexistencia entre régimen democrático y republicano moderno, con preceptos religiosos y usos y costumbres que hacen a su identidad, es factible.
Las elecciones de fines de octubre cierran la “revolución de los jazmines”, y abren una nueva etapa, la de transición hacia un sistema democrático en el marco de un Estado de derecho. Si los islamistas moderados tunecinos consiguen conducir ese tránsito, estaremos ante un fenómeno realmente novedoso de la política internacional, y ante todo un nuevo escenario de posibilidades para Medio Oriente y el Magreb.
.
.
[Hoy Día Córdoba – Periscopio – Magazine – viernes 4 de noviembre de 2011]
.
Twitter: @nspecchia
.