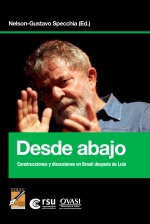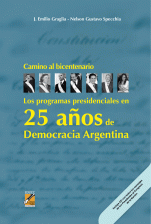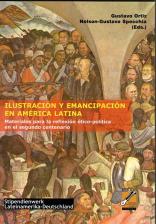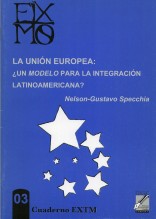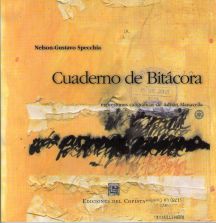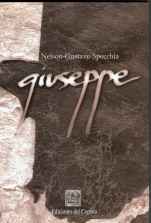China, el próximo ejército imperial
Por Nelson Gustavo Specchia
.
.
Desde los primeros momentos del alzamiento popular en el mundo árabe, a mediados de enero pasado, comenzó a advertirse que ese movimiento no se limitaría a Oriente Medio y el Magreb, sino que el envión aperturista podría llegar a otras latitudes. O, con más precisión, tendría capacidad para afectar a otros regímenes, que, como los árabes, han hecho de la cerrazón autocrática y del control la base de sustento y la lógica de permanencia en el poder. Y esto, independientemente de sus características culturales y de su ubicación geográfica. En otras palabras, se instaló la pregunta de cómo haría China para evitar el “efecto contagio” de las puebladas aperturistas provenientes de las riberas del Mediterráneo.
La clase dirigente china, que a pesar de denominarse hoy Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China, sigue manteniendo el carácter elitista del antiguo mandarinato imperial, reaccionó a estas versiones. Los altos burócratas de Pekín negaron enfáticamente que alzamientos como los que están resquebrajando las satrapías árabes pudieran llegar a sus ciudades. La situación interna china es diametralmente diferente, argumentan. El crecimiento del producto interior se mantiene en tasas muy altas; el mercado exportador continúa expandiéndose; el control sobre la economía logró esquivar con éxito los picos más problemáticos de la reciente crisis global; los juegos olímpicos mejoraron la vidriera internacional del régimen; y la tenencia de bonos públicos estadounidenses en las cajas fuertes de los bancos de Shangai y Hong Kong ha logrado acallar hasta las denuncias occidentales por las violaciones a los derechos humanos. Inclusive los conatos de protesta de la Administración Obama por la suave –pero permanente- devaluación del yuan, que mejora la competitividad de los productos chinos pero a costa de los equilibrios en las balanzas comerciales con sus socios en Occidente, quedaron en aguas de borraja.
Todos estos elementos, aducen los nuevos mandarines, abroquelan al sistema político contra posibles contagios. China no será una ficha más de las que tira este inquieto dominó. Pero, a pesar de esta muestra discursiva de seguridad, el gobierno chino ha tomado recientemente dos medidas críticas, que muestran que la confianza real en la posibilidad de que no surjan revueltas internas quizá no sea tan grande: acrecentar el control de la sociedad civil mediante la tecnología, e incrementar –en un auténtico salto cuantitativo- el gasto militar.
CONJURAR TIANANMEN
El actual escenario de alzamientos populares en demanda de más democracia, participación, apertura y transparencia no es la primera situación en que el régimen chino ve cuestionado su manejo cerrado y elitista del poder.
Entre abril y junio de 1989, en la enorme explanada de Tiananmen, en el centro de Pekín, la muerte del líder Hu Yaobang provocó una sorpresiva espiral de concentraciones y protestas, que fueron convocando cada vez a más gente, especialmente a jóvenes y estudiantes universitarios, hartos del control opresivo de la gerontocracia del Partido Comunista Chino. La movilización, que crecía en número pero también en rebeldía con cada día que pasaba, tuvo muchos puntos en común con las que se registraron en Túnez y en Egipto desde principios de este año. Y la forma en que el régimen respondió para sofocarla, no dista demasiado de las vías que el coronel Muhammar el Khaddafi está empleando en estos momentos para reprimir la protesta en Libia.
Los manifestantes de Tiananmen también conformaban un variopinto ejército del descontento, desde intelectuales y profesores universitarios que bregaban por mayor apertura y libertades civiles, pasando por jóvenes militantes de base críticos con el nepotismo corrupto de los “ancianos”, hasta obreros urbanos que se oponían a las nuevas modalidades del capitalismo férreamente controlado por el Estado, impuesto como filosofía política excluyente desde las reformas de Deng Xiaoping a los desmanes colectivistas de Mao Tse Tung.
La clase dirigente, que no había tenido que soportar una contestación opositora desde la constitución de la República Popular, se encontró con la guardia baja. Las divisiones de opiniones sobre cómo enfrentar la protesta llegaron al Comité Central del partido, pero finalmente se impuso la línea dura: se decidió no adoptar ni uno solo de los puntos reclamados por los movilizados, se decretó la ley marcial, y se mandaron los tanques a la plaza. La “masacre de Tiananmen” (cerca de 3.000 muertos, según la Cruz Roja, y más de 10.000 heridos) levantó una ola de condena en todo el mundo, y aisló nuevamente a China.
Pero los mandarines han aprendido de aquella experiencia, y los pasos de estos días parecen querer conjurar una nueva Tiananmen que llegue con los aires mediterráneos desde el mundo árabe. El gobierno admitió que está probando un sistema informático, que comenzará a operar en los próximos meses, mediante el cual podrá localizar en cualquier momento a todos los poseedores de teléfonos celulares en Pekín (que son, por cierto, casi todos los habitantes). La experiencia comenzará con la prestadora China Mobile, que posee un 70 por ciento del mercado, pero seguirá luego con China Unicom y con China Telecom, con lo cual podría llegar a controlar a cerca del 95 por ciento de los 24 millones de ciudadanos que pueblan la capital china, durante las 24 horas del día. Se podrá saber en qué lugar está cada quien en cada momento: en el baño de su casa, en el comedor, o yendo a una concentración popular en una plaza de la ciudad. Y, claro está, en este último caso se podrá intervenir policialmente con el tiempo suficiente como para abortarla, antes de que pase a mayores.
LOS SOLDADOS IMPERIALES
Pero la noticia que mayores suspicacias ha despertado en los centros de análisis de política internacional no ha sido la del aumento del control social interno, sino el anuncio de que China pegará un salto en las partidas presupuestarias destinadas al gasto militar durante el presente ejercicio. A pesar de lo que el discurso oficial esté dispuesto a admitir, el aumento de la cuenta de defensa no está disociado del clima de revueltas que sacude a los regímenes autocráticos. Pero en este caso las implicancias regionales con unos vecinos (India, Taiwán, Corea) con quienes las relaciones no siempre han sido fáciles, y las lecturas globales en cuanto a balances de capacidad de fuego, adquieren otras dimensiones.
Pekín ha admitido esta semana que el gasto de defensa chino alcanzará los 601.100 millones de yuanes (unos 70.000 millones de dólares) en 2011, lo que implicaría un aumento de más de un 10 por ciento respecto del gasto del año anterior; un presupuesto militar que supone un 6 por ciento del total de las erogaciones del país.
Pero aquella cerrazón informativa y falta de transparencia que los jóvenes ya reclamaban en la plaza de Tiananmen hace más de veinte años, se agudiza en los temas militares. Observatorios externos, como el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), calculan montos sustantivamente mayores; e inclusive la inteligencia norteamericana ha dejado trascender que el gasto militar chino es –cuando menos- el doble de lo que admite el gobierno.
En todo caso, los burócratas de Pekín relativizan estas suspicacias, comparando su partida con los 553.000 millones de dólares que el Pentágono norteamericano presentó en su previsión presupuestaria para 2012 (y ese monto record, sin incluir los costos de las guerras en Irak y Afganistán).
No hay manera de compararse con la potencia militar hegemónica del globo, claro está, pero China parece encaminada a reconstruir el viejo ejército imperial de Oriente, a tono con su creciente supremacía demográfica, política y económica.
Y eso no es una buena noticia.
.
en Twitter: @nspecchia
.