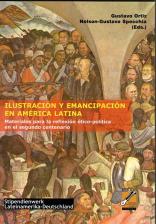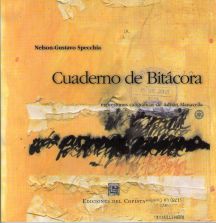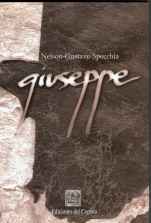El portazo de Cameron
por Nelson Gustavo Specchia
.
.
Los ingleses lo han vuelto a hacer. Cuando la tensión de la crisis económica llevó al máximo estiramiento de la cuerda, y todo el proceso de integración de Europa tras un largo medio siglo se puso al borde del abismo, los británicos recurrieron a la flema de su singularidad y el premier conservador David Cameron le pegó un portazo al “Continente” en la última cumbre de emergencia reunida en Bruselas.
Y no hay lugar para los equívocos: no se trata de un berrinche más, apoyado en esa singularidad cultural hipotéticamente alejada de las costumbres del resto de Europa, como la utilización del sombrero bombín por los elegantes hombres de negocios de la City, el manejar por la izquierda, el mantener un sistema de pesas y medidas medieval o hacer del té de las cinco de la tarde un rito pagano.
No, el portazo de Cameron va mucho más allá de las particularidades –ya medio hilarantes- del folk londinense, y se encuadra en una cosmovisión transgeneracional (e inclusive interpartidaria) de la clase política inglesa: aquella que sostiene que una Europa sólidamente unida –ya sea a nivel estructural de las organizaciones, o en el más líquido acuerdo de estrategias comunes- constituye un peligro potencial para las Islas Británicas. Esté abanderada esa ligazón continental por la dinastía de los Habsburgo, por Napoleón Bonaparte o por Adolf Hitler, como alguna vez en el pasado; o bajo la bandera azul con la corona de estrellas doradas de la Unión Europea de hoy.
Y si ese aumento en la integración, estructural o coyuntural, proviene de un plan conjunto franco-alemán, como el nuevo pacto fiscal negociado en la cumbre de Bruselas, el peligro que perciben los ingleses se exacerba.
El portazo de Cameron, al ser el único que queda afuera de los nuevos acuerdos de los países de la eurozona y todos los demás socios comunitarios, es considerado un extremo, ni siquiera la Dama de Hierro, con sus nítidas posturas anti europeas, se había animado a tanto. Pero esto se debe a que también las condiciones que transita el proceso de integración son inéditas.
Mal que les pese a los europeístas “progres”, la conclusión de Herman van Rompuy, el belga presidente permanente del Consejo Europeo, es una dura realidad: en la cumbre de la que Cameron retiró a su país se refundaba la Unión Europea sobre la base del pacto fiscal propuesto por la dupla Ángela Merkel-Nicolás Sarkozy, o se apagaba la luz y se bajaba la cortina.
No hay “plan B” desde el momento en que el liderazgo continental, ya homogéneamente dominado por los partidos y las administraciones conservadoras, decidió atender a las exigencias de los mercados financieros globales y de las agencias calificadoras de riesgo, y optó por políticas de restricción de los gastos públicos, contracción de las economías y achicamiento del Estado.
CABALLITO DE TROYA
En aquellos tiempos primeros de la organización continental, cuando todavía no se hablaba de Unión Europea sino simplemente de Comunidades Económicas, el viejo general De Gaulle argumentaba que había que dejar afuera a los británicos.
Que siguieran usando sus sombreros bombín y conduciendo por la izquierda entre el humo de Londres (todavía había mucho smog en los años cincuenta, cuando el grueso de la calefacción de la capital británica funcionaba a carbón), decía el líder francés.
Y el peso de su argumento ha sido recordado periódicamente en el último medio siglo: si entran los ingleses, será para frenar la profundización del proceso de integración.
Los acusaba de ser el Caballo de Troya de Washington, ya que la alianza especial de los británicos con su ex colonia de este lado del Atlántico posibilitaría que los lineamientos estratégicos de los norteamericanos –en aquel contexto de división bipolar del mundo y en un clima de guerra fría- entraran a Europa por la puerta londinense.
Y algo de todo eso hubo durante estos años, a múltiples niveles.
De las dos grandes posibilidades de avance del proyecto de integración en el Viejo Continente (el avanzar hacia una confederación de países, o limitarse sólo a un mercado común), cuando los británicos ingresaron –tardíamente, en 1973- siempre empujaron las pesas para que no se llegara a hablar de cesiones de soberanía nacional y los acuerdos quedaran reducidos a la órbita económica.
En los tiempos ultraliberales de la señora Margaret Thatcher, Londres logró doblegar la voluntad integracionista inclusive dentro de estos parámetros puramente económicos, y condicionó la aprobación de los presupuestos de la organización a la devolución del “cheque británico” (el porcentaje de devolución de los aportes realizados por no participar de los beneficios proteccionistas de la Política Agrícola Común).
Como decía arriba, esta actitud hacia Europa atraviesa las generaciones, pero también las gestiones de los diferentes partidos: cuando llegó el turno de la “tercera vía” laborista de Tony Blair, que se declaraba “un europeísta apasionado”, no solo se mantuvo el “cheque británico” tharcheriano, sino que se siguió rechazando el euro para mantener la libra esterlina como moneda nacional. Europeísmo, ma non troppo.
David Cameron, a diferencia de su predecesor laborista, ni siquiera intentó nunca escenificar un amor por Europa que no siente. Además, sabe que al interior de su partido, entre los “tories”, el euroescepticismo es moneda corriente.
El argumento que el premier conservador utiliza para dar otra vez la espalda a Europa es fuerte: preservar a toda costa el poder financiero de la libra esterlina, en un momento en que la moneda común europea sufre el más despiadado ataque de los mercados externos. Además, Cameron dice que el sector financiero inglés (la tan mentada y sacrosanta City) representa un 30 por ciento del producto bruto nacional de las Islas; (esa City representa el 36 por ciento de la industria mayorista de la banca de la Unión Europea, y el 61 por ciento de las exportaciones netas de servicios financieros internacionales).
Cameron ni mencionó, en su defensa ante el pleno de los Comunes, las razones políticas de la antipatía hacia los mayores grados de integración continental, no las necesita: el peso de los argumentos económicos difícilmente encuentre muchos detractores entre los diputados, inclusive entre los de la oposición.
El único que amagó con un tímido gesto de protesta fue su socio en la coalición de gobierno, el liberal-demócrata Nick Clegg. Se retiró de los Comunes y dejó vacío su sitio en el banco verde del oficialismo; al día siguiente afirmó en la prensa que el Reino Unido salía debilitado de la jugada de Cameron en la cumbre europea.
Ya que el socio del primer ministro lo hacía desde el oficialismo, el líder de la oposición y del Partido Laborista, Ed Miliband, también saltó a la palestra y pidió que el gobierno volviera a negociar con los restantes socios de la Unión Europea.
Pero los periódicos del magnate Rupert Murdoch –adalides del euroescepticismo inglés- salieron a respaldar sin fisuras al premier, y a recordarles a sus críticos que el portazo a Bruselas es acorde al sentimiento popular mayoritario. Miliband no ha hecho más declaraciones, y Clegg volvió a su sitio en el banco verde de los Comunes, en Westminster.
LOS BENEFICIOS DEL TÉ
Pero cuidado, porque la gravedad de la crisis y el estentóreo desplante de Cameron pueden llevar a un equívoco aún mayor: Europa sin Londres nunca estará completa.
El euroescepticismo es una grave enfermedad cultural, que en un pasado para nada remoto llevó a alejamientos y a tensiones para conseguir la supremacía continental. Sin excepciones, y durante siglos, esas tensiones terminaron resolviéndose a cañonazos.
La mayor conquista del proceso de integración ha sido conjurar la explosión guerrera de las rivalidades políticas europeas, que en dos oportunidades durante el siglo XX acarrearon detrás del ellas al resto del mundo.
Y para que ese equilibrio se siga manteniendo, Gran Bretaña no puede alejase definitivamente del centro del proceso de integración.
.
.
[Hoy Día Córdoba – Periscopio – Magazine – viernes 16 de diciembre de 2011]
.
Twitter: @nspecchia
.