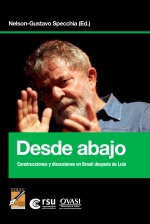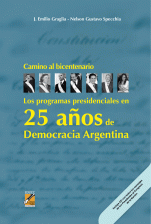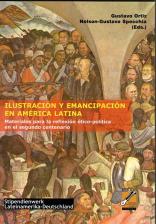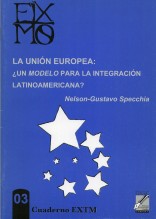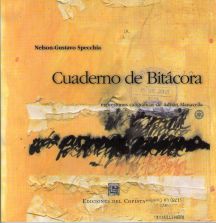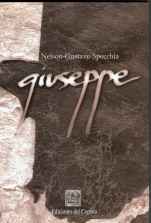Merkel apaga las centrales nucleares
Por Nelson Gustavo Specchia
.
.
La canciller demócrata-cristiana alemana, Ángela Merkel, ha pegado una rotunda patada al tablero político internacional esta semana, al dar un giro a todo su gobierno y anunciar que su país, la locomotora económica y productiva de Europa, apagará todos los reactores y renunciará a la producción de energía nuclear antes de 2022.
La catástrofe provocada por el tsunami sobre la central nuclear japonesa de Fukushima, el pasado 11 de marzo, se cobra así la principal “victima” en Occidente, y vuelve a instalar, en el centro de análisis de las estrategias de crecimiento y desarrollo, el debate sobre la energía y sus relaciones con la seguridad, los costos económicos y los impactos medioambientales. Porque a la decisión de la señora Merkel le seguirán, en un seguro efecto de arrastre, las decisiones de muy diferentes gobiernos y administraciones, que estaban hasta esta semana pendientes de la decisión que finalmente adoptara Berlín en el tema nuclear. Este debate ya tradicional en los últimos años, además, volverá a instalarse con especial incidencia en los países periféricos, que fluctúan entre las consideraciones –generalmente opositoras- de sus sociedades civiles a la expansión de centrales atómicas, y la posibilidad de alimentar con energía barata y de simple producción los planes de desarrollo del país. Argentina no podrá escapar de la reinstalación del tema nuclear por parte de la Canciller alemana, y las voces –todavía débiles- que han comenzado a escucharse sobre las condiciones de seguridad de la central cordobesa de Embalse, tomarán seguramente fuerza en los próximos días.
La decisión de Merkel, anunciando ante el Parlamento Federal este lunes 30 de mayo, que Alemania se suma sin fisuras al apagón nuclear mundial, adquiere relevancia si se analiza el proceso que ha seguido esta decisión radical, y el clima de desconcierto que instala en sus principales socios. Porque Ángela Merkel llegó a la Cancillería de Berlín precisamente prometiendo lo contrario, esto es, que el gran país europeo no abandonaría la estrategia energética atómica. Quien había planteado originalmente la posibilidad de ir reemplazando los reactores nucleares, convertidos en el gran cuco tras el desastre humano de la explosión ucraniana de Chernobil en 1986, fue el gobierno de izquierdas presidido por Gerhard Schroder a principios de este nuevo siglo. Los socialdemócratas alemanes, muy condicionados en todas las políticas ambientales por sus socios de gobierno, Los Verdes, terminaron aprobando en 2002 una ley federal que trazaba una paulatina reconversión de las fuentes energéticas, hasta llegar a 2021, cuando se apagaría el último de los 17 reactores atómicos en actividad.
Merkel, en cambio, basó una parte importante de su campaña electoral en criticar este planteo de la izquierda, sosteniendo que encarecería la energía, pondría palos en la rueda a la tasa de crecimiento productivo, y llevaría a la aplicación de mayores impuestos para financiar la instalación de energías alternativas (ya que la baja productividad de éstas conllevaría la necesidad de promoción oficial para subvencionarlas).
El sector empresarial germano cerró filas detrás de Merkel, y ésta obtuvo el gobierno. Inclusive en su segundo mandato, cuando pudo desprenderse del lastre de los sectores más progresistas con los que había tenido que pactar en el primer período y se asoció con los Liberales del FDP, impuso una moratoria en septiembre del año pasado para todas las centrales nucleares. Por esta moratoria, tan resistida por los activistas ambientales, la Canciller amplió en doce años –en promedio- la vida útil de todos los reactores en actividad. Con ello, ninguna usina atómica cerraría sus puertas antes de 2036. Miles de manifestantes salieron a la calle a protestar en las principales ciudades, pero las cámaras empresarias aplaudieron nuevamente la arriesgada apuesta de la mandataria.
VIENTOS DE ORIENTE
Pero entonces llegó el tsunami a las costas japonesas. La ola golpeó contra los reactores atómicos de Fukushima, que comenzaron a filtrar radioactividad hacia el aire y hacia el agua. Y una de las potencias más desarrolladas, organizadas y tecnificadas del mundo demostró que la capacidad de hacer frente a un desastre nuclear excede cualquier posibilidad de gestión política y estratégica. Dos de los reactores de Fukushima han logrado controlarse, al parecer, después de ingentes tareas que han involucrado recursos internacionales, ocasionado desplazamientos de población, y que posiblemente terminen tirando abajo al gobierno japonés: el primer ministro, Naoto Kan, logró ayer sortear por poco la moción de censura presentada en su contra.
Pero la historia no termina, y seguramente Naoto Kan tenga que volver en breve a dar explicaciones al Parlamento. Los responsables de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtieron ayer desde Viena que Japón no podrá controlar la central atómica dañada, en el plazo de nueve meses que se propuso desde el gobierno de Tokyo. Los expertos del OIEA reconocieron que la situación general en Fukushima sigue siendo grave: han descubierto que el combustible del reactor 1, y posiblemente también el del 2 y el 3, se fundió en los primeros momentos de la crisis y se encuentra ahora en el fondo de la vasija del reactor, donde se han detectado fugas radioactivas. Las filtraciones y las fugas han afectado especialmente al mar, pero también podrían llegar a contaminar el subsuelo y las aguas subterráneas. Y como si fuera poco, parece que también hay un cuarto reactor con problemas.
Apenas un par de días después de la catástrofe japonesa, unas 60.000 personas salían a oponerse a Merkel y a su moratoria recientemente sancionada. La mayor concentración de protesta se registró en la región de Baden-Württemberg, un tradicional bastión de la derecha alemana, donde los demócrata-cristianos gobernaban sin interrupciones desde hace sesenta años. Merkel acusó el impacto, y al día siguiente de las movilizaciones decretó la paralización, durante al menos tres meses, de la prolongación de la vida útil de las 17 centrales nucleares. Pero la decisión no logró parar el descontento, que fue fogoneado a diario por las ONG y los activistas ambientales. En las elecciones regionales, el 27 de marzo, Merkel fue castigada por las urnas. Su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), perdió Baden-Württemberg después de medio siglo; mientras los ecologistas de Los Verdes y los socialdemócratas crecen en todas las circunscripciones electorales.
Contra todo pronóstico, y contra las promesas que ayudaron a instalarla en la Cancillería de Berlín, Ángela Merkel ha anunciado esta semana que apagará la energía nuclear en Alemania, y que comienza la transición hacia la era de las energías renovables en la economía que tracciona Europa, nada menos. El esfuerzo estructural de esta transición (principalmente hacia molinos eólicos, centrales de biomasa y solares) será inmenso; ya lo comparan con el esfuerzo desplegado por Alemania en 1990, cuando la reunificación. Las nucleares cubren hoy el 23 por ciento de las necesidades energéticas de las industrias y de los hogares; el costo de transformación del paradigma eléctrico (desde el tendido de cables hasta el aislamiento de las casas) será enorme.
Austria ya tiene vedado –y por disposición constitucional- la radicación de centrales atómicas en su suelo. Después de Fukushima, también Italia y Suiza han congelado cualquier proyecto de desarrollo energético en base al átomo. Los países subsidiarios de la tecnología alemana deberán, obligadamente, descartar los suyos. Las preguntas, ahora, se centran en qué rumbos tomarán Francia y Reino Unido, que disponen de tecnología propia, y los países en vías de desarrollo. China, especialmente. Pero también la Argentina.
.. .. [publicado en HOY DÍA CÓRDOBA, viernes 3 de junio de 2011]..
..
en Twitter: @nspecchia
.