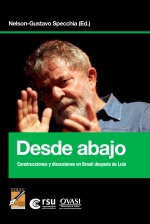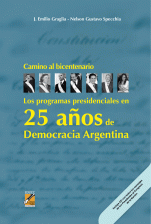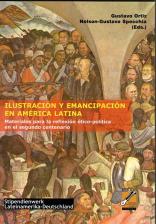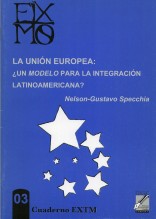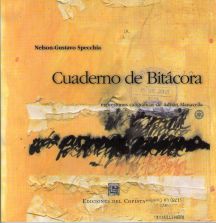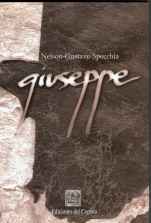Sudán del Sur: un país, una esperanza
por Nelson Gustavo Specchia
.
.
En la mañana de ayer, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió, por aclamación, el ingreso de Sudán del Sur. El trámite, cargado de simbolismo, completa los procedimientos formales del nacimiento de un nuevo país, el número 193 del mundo, por la única vía que permanece y es admitida en estos días nuestros, tan modernos, racionales y felizmente alejados de bendiciones divinas en los asuntos políticos: la aceptación de los pares.
Como no me canso de decir cada vez que tengo oportunidad, las secesiones de partes de unidades territoriales y el advenimiento de nuevos Estados fundados en diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas o de cualquier otro tipo de particularidad cultural, no son buenas noticias. Las pretensiones de formación de países cuyos límites coincidan con los del grupo dominante y excluyan a los demás, son rémoras de los viejos discursos nacionalistas que se fraguaron durante los siglos XVIII y XIX, al calor del nacimiento de los “estados-nación” sobre las ruinas de los proyectos imperiales. Discursos que terminaron eclosionando hacia mediados del siglo XX en la mayor locura genocida y totalitaria conocida por el hombre. El colapso europeo fue la consecuencia del nacionalismo llevado a su extremo, y no terminó con la derrota hitleriana, sino que, por el contrario, permeó toda la guerra fría, el maccarthismo estadounidense, e inclusive las dictaduras latinoamericanas que se extendieron hasta entrados los años ochenta. No son fenómenos de la historia distante, digo, sino un condicionamiento de nuestra contemporaneidad, contra el cual hay que estar muy alerta siempre, apoyando acciones que tiendan a fortalecer sociedades inclusivas e igualitarias, donde a los “otros” –la radical otredad de todos los diferentes- no se los expulse sino se los integre, y los Estados sean ámbitos de realización de los proyectos de vida buena de cada uno, en un entorno de diversidad y tolerancia.
LA PAZ COMO LÍMITE
Pero, teniendo lo recién anotado como parámetro general, se impone la pregunta de qué postura asumir frente a dos comunidades que fueron forzadas a vivir dentro de la misma circunscripción, y entre las cuales –por su historia y carácter- la coexistencia sólo se presenta como problema. Un problema que, cuando además se agrega la repartición desigual de materias primas y recursos energéticos, no tarda en derivar en violencia a gran escala. Y éste, pensamos, ha sido el caso de Sudán. Por eso aquellos principios generales pierden capacidad explicativa en este caso, y debe admitirse que la partición del Estado sudanés –el más grande de África- en dos países, ha sido la mejor solución a un viejo y triste problema. Un problema, además, de cuyas causas los sudaneses –tanto los del Norte como los del Sur- no fueron responsables, porque le fue impuesto por agentes externos.
Cuando la potencia colonial británica se retiró en 1956, la ex metrópoli impuso la convivencia en un único Estado de las dos entidades sociales distintas que habían estado bajo su dominio imperial. Las poblaciones nómadas del desierto de la mitad Norte, trigueños de raíz árabo-egipcia y religión islámica; junto a los pueblos (más de 500 tribus, con unos 100 grupos lingüísticos diferentes) de la mitad Sur, un territorio selvático y tropical, de gentes de piel negra que conservaba la fe cristiana desde los bíblicos tiempos de Nubia (evangelizados hacia el año 300 de nuestra era). La forzada convivencia entre esas dos entidades sociales sin prácticamente ningún punto de contacto –salvo la común dependencia del río Nilo- terminó decantando en una sangrienta guerra civil, que estalló apenas los ingleses abandonaron Khartum y no se detuvo hasta el año 2005.
Esa larga guerra dejó más de dos millones de muertos y cerca de cuatro millones de desplazados, según los cómputos de la ONU, y un odio en la sangre que parecía difícil de conjurar alguna vez. Sin embargo, los acontecimientos de estos días parecen contener elementos para la esperanza. Los acuerdos del armisticio de 2005 preveían la convocatoria a un referendum, para que la población negra del Sur manifestara su voluntad de secesión. El plebiscito, que se llevó a cabo en enero de este año, arrojó más del 99 por ciento de votos por el SI. Omar al Bachir, el temible presidente sudanés al que la Corte Penal Internacional tiene pedido de búsqueda y captura por el genocidio perpetrado en Darfur, declaró que respetaría el referendum (aunque se reservó la decisión sobre qué hacer con los campos petrolíferos de Abyei y con los rebeldes del Kordofán). Y el nuevo país avanzó hacia su independencia, que declaró formalmente el 9 de julio (compartirá, por ello, la celebración de su día nacional con la República Argentina).
En esta sucesión de pasos y de símbolos, sólo faltaba el ingreso a las Naciones Unidas, ese club que, a falta de un gobierno mundial, funciona como la instancia legitimadora del planeta. En un trámite acelerado, el provisional gobierno sursudanés solicitó el sillón número 193 de la organización el lunes 11, en la primer jornada hábil después de los festejos por el nacimiento; el Consejo de Seguridad recomendó positivamente la admisión el miércoles 13; y ayer la Asamblea General aceptaba (por aclamación, o sea sin ningún voto en contra) el ingreso del nuevo miembro, denominado República de Sudán del Sur.
CONSTRUIR LA ESPERANZA
Todo lo que ha podido verse en los canales de noticias, en las declaraciones de testigos presenciales, en el testimonio de los emigrados que volvían a Juba para unirse a los festejos, en los improvisados funcionarios y hasta en los soldados curtidos por tantos años de guerra, era la manifestación de una fiesta social, de una alegría indisimulable, expresada además con esa capacidad musical para los cantos y los bailes grupales tan propia de los africanos. La independencia que festejan no sólo es la que corta los lazos con el Norte, sino también la que termina el proceso colonialista tras el paréntesis de 1956, e inclusive con la opresión que Occidente –Gran Bretaña en este caso- impuso a las tribus de la selva desde la expansión imperial, el expolio de recursos naturales y el drama de la esclavitud.
Pero tamaña empresa está lejos de ser sencilla. Todo está por hacerse, y desde una perspectiva minimalista y naïf, los detalles ocuparán parte de este tiempo fundacional. Han diseñado una bandera con tres franjas: negra, como la piel de sus gentes; roja, por la sangre derramada por cientos de miles en la larga guerra; y verde, como la selva que los rodea; las tres cruzadas por un triángulo azul, como las vitales aguas que aporta el Nilo; y en el centro del triángulo una estrella, que dibuja la unidad de las tribus que se unen en la nueva república. Tienen un nuevo himno; un nuevo prefijo telefónico; una nueva moneda (que posiblemente se llame “libra sursudanesa”); nuevos documentos; nuevos nombres para las calles y las plazas.
Cuando pasen los festejos y los detalles del parto, habrá, además de éstos, que ocuparse de cuestiones estructurales que hagan sostenible a la nueva entidad política, y esas ya no están tan claras. El nuevo Estado, que se ubicará en los últimos lugares de todas las listas de desarrollo humano, comprende una superficie de 640 mil kilómetros cuadrados (unas cuatro veces Uruguay, por ejemplo), y aloja a unos 9 millones de habitantes. De ellos, desperdigados por esas vastas planicies, más del 90 por ciento sobrevive por debajo de la línea de pobreza, con apenas $ 2 al día, en promedio. Su índice de mortalidad materna es el peor del mundo, y un niño de cada 10 no alcanza a cumplir el año de vida. Juba, la capital y única ciudad del nuevo país, tiene apenas una docena de calles asfaltadas, no tiene agua corriente ni cloacas, la luz eléctrica se reduce a un número muy limitado de edificios, y las chozas con cabras y vacas ocupan buena parte de los espacios públicos.
Y estas condiciones tan precarias coexisten con los pozos de petróleo que alojan más del 75 por ciento de los 500.000 barriles de crudo diario que exportaba el Sudán unificado hasta esta semana. Los pozos están en el Sur, pero las refinerías, los oleoductos y los puertos de salida, en el Norte. Ese “otro” país, hermano y enemigo, con el que a partir de ahora comparte la frontera más larga de África.
Hará falta mucha imaginación, paciencia y cintura política para construir este camino iniciado con tanta esperanza.
.
[ publicada en la columna «Periscopio», suplemento Magazine del diario HOY DÍA CÓRDOBA, viernes 15 de julio de 2011 ]
.
nelson.specchia@gmail.com
.